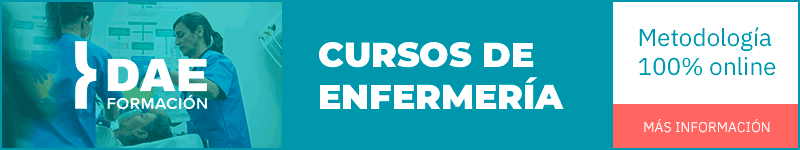En el transcurso de mi actividad profesional, recuerdo circunstancias o anécdotas que por una u otra razón calaron profundamente en mi alma. Es increíble cómo una simple mirada puede trasmitir tantos sentimientos, tantas emociones. Recuerdo la mirada del miedo sobre el rostro de aquel joven hombre, el terror en aquellos vidriosos ojos, como si de un momento a otro fuera a romper a llorar, desmoronarse ante mí y mis compañeros.
Era el pánico de verse rodeado de sanitarios en un medio extraño, el miedo al dolor, el miedo a lo desconocido.Se había informado a aquel, joven y delgado, hombre que tenía un neumotórax y que había que realizarle una punción pleural para colocarle un dispositivo llamado Pleur-evac®, que evacuaría el contenido gaseoso que impedía la expansión de sus pulmones. Para el desarrollo de esa técnica sería llevado a un cuarto especial del servicio de urgencias, al que había acudido por dificultad respiratoria.Se le había informado en términos que un niño pudiera entenderlo, pero él parecía no entender nada a pesar de haber dado su consentimiento.
El médico incluso le enseñó las placas de tórax que confirmaban el diagnóstico, explicándoselas. Él accedió con resignación, confiaba en los profesionales sanitarios con fe ciega, le habían educado en la creencia de que los sanitarios eran casi dioses.La enfermera requirió al celador para que el paciente fuera trasladado a Reanimación, ese cuarto especial de la urgencia destinado a los casos más graves. Apresurado el camillero quitó el freno de la camilla y llevó al enfermo donde se le había indicado.
Allí le esperábamos tres enfermeros, el médico adjunto que le había atendido y un médico residente que quería ver la intervención.Una vez que el paciente entró en la sala, se cerraron las puertas y ningún familiar podía entrar hasta que el médico lo autorizase. Estaba él solo, temblando, rodeado de personal sanitario perfectamente uniformado. Su mirada se dirigió al techo, a las paredes y a la maquinaria que le rodeaba. Reconocía el desfibrilador, pues muchas veces lo había podido ver en las películas. Quizás ello le atemorizaba más. No veía ventanas, el lugar estaba iluminado por la luz artificial generada por dos flexos de barra situados en el techo. Un lugar claustrofóbico.
Mi mirada se dirigió a su brazo, en concreto a la vía periférica de su brazo izquierdo que estaba prácticamente fuera. Me dirigí al paciente por su nombre, e intenté que se relajara. Coloqué los electrodos del desfibrilador en su pecho y puse el mismo en la derivación dos, que era la que mostraba el ritmo cardiaco, mientras una de mis compañeras, colocada al otro extremo de la camilla, ponía el manguito de la tensión y el pulsímetro de la torre móvil para tomar las constantes en su extremidad superior derecha. Tras unos segundos, este aparato tomó la tensión del enfermo y su pulso, ambos estaban elevados. La taquicardia era de 175 pulsaciones por minuto.
Nuestras miradas se encontraron, y por un momento me sentí hermanado con mi paciente, como si fuera yo mismo quien estuviera en la camilla. Sentí su pánico y resultaba extraño percibir tanto grado de empatía. Sus ojos tenían un brillo especial de desesperanza, de temor. Agarré su mano, toqué su hombro y le pedí confianza. Tras ello, él me preguntó mi nombre, sonreí instintivamente y me presenté. Después le informé que tenía que pincharle de nuevo otra vía y, mientras lo hacía, me miraba como si fuera la primera persona que hubiese visto en años y sus pulsaciones disminuyeron.
Mientras esto ocurría, el médico ya se había puesto los guantes estériles y mis dos compañeras le habían dado el paño quirúrgico fenestrado, que el facultativo colocó sobre las costillas del paciente con el resto de material necesario para la punción.
El enfermo tenía el brazo izquierdo estirado, su mano agarrada a mi mano izquierda con el derecho flexionado sobre la almohada de la cama y la mano tras su cabeza para evitar tocar el campo estéril. En ese momento sujeté con mi mano derecha el antebrazo del miembro derecho para evitar que se moviera y le avisé que el pinchazo de anestesia producía cierto dolor, él asintió con la cabeza, sin mover su mirada, fija en la mía. Cuando el facultativo pinchó la anestesia, el paciente con voz temblorosa refirió que le dolía, es más, preguntó por qué no se hacía esa intervención con anestesia general. Por mi parte le informé que dicha intervención siempre la había visto hacer con anestesia local y que la general no estaba carente de riesgos.
Cuando el facultativo estaba a punto de realizar la punción, el joven hizo amago de girar la cabeza, supongo que para ver el tamaño del catéter de punción pleural, con voz firme le requerí su atención: “Es mejor que no mires –le dije–, sentirás que te tocamos pero no tienes que sentir dolor, como en el dentista, ¿entendido?”.
— Sí. — Respondió asintiendo con la cabeza.
El joven siguió mi recomendación de no mirar la intervención.
El reloj marcaba las tres de la tarde, mi jornada ya había terminado, los compañeros de tarde entraron en el cuarto. Uno de ellos era uno de mis mejores amigos, un profesional cum laude, y bromeando con mi paciente le dije:
— ¿Ves a ese hombre?, es el mejor “pinchaculos” que tenemos, no te puedo dejar en mejores manos, pero no me iré hasta que el médico termine la punción.
Al minuto su mirada ya se había relajado, había cambiado, el médico ya había realizado la punción y conectado el Pleur-evac® a aspiración. Tras ello, permanecí un cuarto de hora más en la habitación y me despedí de mi paciente con un apretón de manos, con la sensación de haber realizado bien mi trabajo, de haber conectado con una necesidad que tenía, la de sentirse seguro, la de sentirse en buenas manos y recordé algunas de las cualidades que eran necesarias para ser buen enfermero: la observación y la empatía.
Fuente de consulta: González Cordeu, A. Los ojos del miedo. METAS de Enferm, jul 2013, nº 6