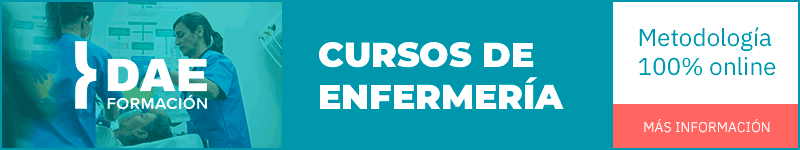Supongo que ahora mismo es uno de esos momentos en el cual la nostalgia me invade, nostalgia de tiempos pasados que no fueron ni mejores ni peores que el momento actual, pero que contribuyeron a forjar la personalidad del profesional en el que me he convertido, un profesional enfermero orgulloso de desempeñar una labor que le enriquece interiormente.
Si me preguntan si creo en el destino no sabría qué contestar. Nunca tuve claro que mi vocación fuera el cuidado del enfermo, pero por designio de un dios, en el cual decidí no creer, mi vida se encaminó a dicha labor. Terminé mis estudios de Enfermería en el año 1997. Siendo de familia humilde, y al no encontrar trabajo de enfermero ni en el ámbito sanitario, no tuve más remedio que desempeñar diferentes actividades laborales: camarero, mozo de almacén, descargando camiones, portero de discoteca, etc., con el fin de obtener un sustento para ayudar económicamente a mi madre viuda y poder costearme unos cuantos cursos de postgrado con los cuales ampliar mi currículo, alimentando así la esperanza de encontrar un trabajo mejor remunerado de enfermero.
Pasaron varios años, dando tumbos por la vida sin un camino fijo, cambiando continuamente de trabajo, siendo “carne de cañón” de las numerosas empresas de trabajo temporal que invadían mi ciudad, Pamplona. La verdad es que la suerte nunca estuvo de mi parte y para muestra un botón: me declaré objetor de conciencia, como sanitario y enfermero de corazón creía que era inmoral hacer el servicio militar y solicité desempeñar el servicio social sustitutorio en la Cruz Roja o en Medicus Mundi. Creía que ello me podría abrir puertas laborales pero, por el contrario, algún funcionario debió decidir que estaba mejor de conserje en un colegio, que al menos estaba cerca de mi domicilio.
El tiempo fue pasando, pero un día, que no recuerdo si era soleado o lluvioso, el teléfono de la casa de mi madre sonó trayéndome una nueva esperanza: era un antiguo compañero enfermero de mi promoción. Fue una llamada que me desconcertó, ya que no había mantenido una gran amistad con él, pero se había puesto en contacto conmigo para avisarme que en el Colegio de San Ignacio, de Pamplona, requerían los servicios de un enfermero que cuidara de los padres Jesuitas enfermos y se hiciera cargo, además, de la asistencia sanitaria a los alumnos del colegio que sufrieran pequeños accidentes durante los recreos. Esa propuesta laboral se la habían ofertado a él, que era sobrino de uno de los hermanos jesuitas, pero por esa misma razón mi compañero había decidido rechazarla, comprometiéndose con la comunidad a ayudarles a buscar a un enfermero para el puesto. Pensaba que a mí me podría interesar la oferta y por eso me llamó.
Al día siguiente, con mi currículum ya preparado y vestido con mis mejores galas, me dirigí al colegio San Ignacio para entrevistarme con el superior de la comunidad, al cual había llamado el día anterior para solicitarle el cargo de enfermero en su prestigioso colegio. Una vez hube llegado me dirigí a la recepción, me presenté a la conserje y ésta me paso a una sala de espera, en la cual permanecí, con cierta impaciencia, durante unos diez minutos, tras los cuales apareció cruzando la puerta el superior de la comunidad.
Estrechamos la mano, nos presentamos por el nombre y cargo y comenzó la entrevista de trabajo que duraría alrededor de una hora. Los temas que tratamos fueron de todo tipo, desde personales hasta la experiencia laboral que poseía, dónde había realizado mis prácticas asistenciales durante la carrera, cursos de postgrado realizados, etc. Por otro lado, el superior me expuso las condiciones laborales del puesto, sería contratado como enfermero, no como cuidador como otras empresas me habían ofertado, en jornada partida, de lunes a sábado, con descanso los domingos. Estaría a prueba durante tres meses y si ambas partes estábamos contentas me harían contrato indefinido. Era la mejor oferta que había recibido en los últimos tres años. A pesar de que el sueldo no era alto, era algo más, era mi oportunidad de comenzar a trabajar de aquello para lo que había estudiado. Por ello, resulta redundante decir que acepté la oferta de aquel señor que, por otro lado, me había causado un gran impacto como persona por su cercanía, su sinceridad y su coherencia. Era alguien con quien daba gusto hablar.
A los pocos días comencé mi actividad laboral para esa curiosa “familia”, la comunidad de religiosos de San Ignacio, la cual contaba con alrededor de 16 miembros, de lo más peculiares, debo añadir. Se encontraban organizados jerárquicamente bajo las órdenes del superior, pero cada miembro tenía sus funciones. Había un hermano enfermero (el cual no tenía titulación pero llevaba muchísimos años desempeñado las actividades propias de la Enfermería), un hermano sacristán encargado del cuidado de la iglesia del colegio, un hermano encargado de la biblioteca, un padre encargado de la administración de las cuentas de la comunidad, otros tantos realizaban labores docentes como profesores y otros realizaban actividades diferentes e independientes de la actividad del colegio como escribir libros, investigar sobre la vida de los santos, sobre todo de San Francisco Javier, o dirigir centros destinados a personas de la tercera edad, en los cuales se ofertaban actividades lúdicas, cursos de bricolaje, de manualidades, organización de viajes, etc.
Me sentía como una hormiga ante gigantes del conocimiento, nunca hubiese imaginado estar en el pozo de sabiduría en el que había caído. Escribían libros, revistas, muchos eran poliglotas, etc., por no hablar de las vivencias de los misioneros o las experiencias que dan los años vividos, ya que la media de edad de la comunidad estaría alrededor de 80 años, solo rebajada por la presencia de un chico de mi edad de origen indio, el cual había escuchado la llamada del Señor.
Como he comentado, la media de edad era avanzada y viene a ser cierto que la edad no perdona, pues entre los miembros de la congregación existía una gran polipatología. Contábamos con hermanos con diabetes e hipertensión arterial, un enfermo de alzhéimer, otros con hipertrofias y cáncer de próstata y hasta un padre con cáncer de pulmón. Por otro lado, entre los alumnos del colegio contábamos con chicos y chicas con epilepsia, diabetes, etc., y eran frecuentes durante el horario de recreo las curas de traumatismos y contusiones, alguna que otra epistaxis, dolores menstruales, febrículas, cefaleas, etc.
Mi función en el colegio era cuidar de los padres y de los estudiantes, lo que incluía la administración de medicación intramuscular, intravenosa y oral. Me encargaba, asimismo, de la limpieza de los cuartos de los enfermos no válidos, del cambio de ropa de cama, de realizar la higiene a los encamados y de vestir a los que no podían hacerlo solos; también acompañaba a los enfermos al hospital o a la consulta de los especialistas, hacía de chofer, me encargaba del mantenimiento de los dos botiquines del colegio (el de los padres y el de los alumnos), realizaba gestiones de recetas con la Seguridad Social, iba a por la medicación a la farmacia y, una vez por semana, pasaba consulta con un médico que visitaba a la comunidad. Por otro lado, me ocupaba de la atención del botiquín del colegio durante los recreos, pero estaba localizado en todo momento por si mi asistencia era necesaria en la comunidad, ayudaba a organizar a los alumnos durante las vacunaciones escolares y otras muchas actividades más.
Como he dicho, una vez a la semana teníamos la visita de un prestigioso médico, amigo de la comunidad, y aunque desconozco si cobraba algo o lo hacía por simple amistad, el caso es que realizaba la visita a los curas y a los hermanos más enfermos o encamados y comprobaba las “pequeñas dolencias” de los que así lo solicitaban, llevando un control de la tensión, pulso, analíticas, glucemias capilares, exploración, auscultación, etcétera, lo que se dice un control general.
¿Recuerdos? claro, ¿nostalgia? creo que no. En el presente no siento que me falte nada. Estuve trabajando para la comunidad durante dos años, tras los cuales rescindí mi contrato y comencé a trabajar en un hospital perteneciente al Servicio Navarro de Salud (Osasunbidea).
Aquéllos fueron tiempos felices llenos de expectativas e ilusión. Resulta difícil expresar con palabras lo que se siente a realizar un trabajo que te gusta, que te llena interiormente, un trabajo que creías que nunca conseguirías. Fueron mis inicios como sanitario, como enfermero de la comunidad, como un amigo de la comunidad debo añadir. No me sentía un contratado, me sentía enormemente querido y apreciado y eso no se paga con dinero. Me sentía uno más, porque me hacían sentir así, me trataban como a un familiar, me invitaban a la comida que celebraban el día de su patrón u otras actividades en las cuales no estaban obligados a implicarme. Llegaron, incluso, a proponerme que me uniera a la comunidad, proposición que rechacé por no tener vocación religiosa.
Tras diez años desde que dejé el colegio, todavía guardo amistad con aquéllos que me dieron la oportunidad de comenzar mi vida laboral como enfermero. Tras diez años, sigo diciéndoles: GRACIAS.
Fuente: González Cordeu A. Uno más en la comunidad. Metas de Enferm jun 2012; 15(5): 76-77