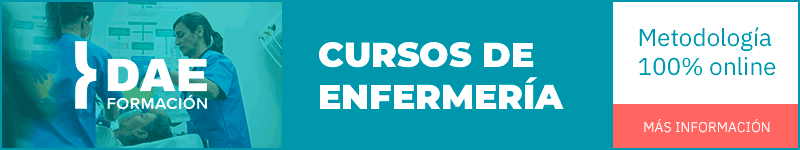Es sorprendente cómo transcurre el tiempo, pero ya han pasado diez años desde que lo conocí. Su edad era ya avanzada por aquel entonces (rondando los 70 años) y desconozco si todavía seguirá con vida.
Recuerdo su rostro arrugado por el paso de los años, las arrugas en las comisuras de los labios y, en sus ojos, las llamadas “patas de gallo”, estigmas de una vida de felicidad. El pelo que poblaba su cabeza había tornado ya de su primer color blanco canoso a un color más amarillento y apenas cubría el cuero cabelludo de este fraile que había dedicado su vida a un único fin: el cuidado de los enfermos de su comunidad religiosa.
Ya sea por una razón o por otra, por el paso de los años o por los esfuerzos realizados, su espalda mostraba una gran cifosis y, debido a las molestias que esto le provocaba, el pobre hombre se veía obligado a llevar una faja para caminar lo más erguido posible y aliviar sus dolores de espalda, aunque recuerdo que siempre iba encorvado, mirando al suelo a pesar de todo. Su marcha era lenta, la llamada marcha festinante, postura rígida y encorvada con la cabeza y el cuello inclinados hacia delante, que recordaba a la forma de caminar de los enfermos de parkinson.
Su voz era tenue, aunque cuando hablaba se palpaba su nerviosismo, su voz temblorosa le delataba: era una persona que hacía una montaña de un granito de arena; una persona, a mi modo de ver, insegura.
Apenas salía a la calle, su piel mostraba una palidez que yo describiría como enfermiza, pasaba su vida en el monasterio al servicio de la comunidad religiosa durante prácticamente 24 horas al día, los 365 días del año. Esa era su función para con ella, era el hermano enfermero, titulo que se había ganado tras más de 40 años de servicio.
No tenía estudios de Teología, ni estudios sanitarios, y todo lo que sabía sobre sanidad era lo que había aprendido con el paso de los años realizando su honorable labor. La comunidad le había destinado un pequeño cuarto, comunicado con su dormitorio a través de una puerta, a modo de botiquín. La verdad es que estaba bastante bien equipado: una mesa con material de oficina y cajones donde se guardaban los ficheros de las historias de los pacientes, una cómoda silla, una camilla de exploración con un pequeño taburete para subir a ella y dos vitrinas acristaladas, con cajones. En una de las vitrinas se guardaba la medicación de los pacientes, la cual era muy abundante, y en los cajones se encontraba perfectamente ordenado todo el material: para coger vías, jeringuillas, agujas, sondas vesicales, gasas, alcohol, povidona yodada, agua oxigenada, pañales, empapadores, etc. En la otra vitrina, más pequeña y cercana a la mesa de consulta, se guardaban las bateas, aparatos de glucemia capilar, termómetros, esfigmomanómetro, fonendoscopio, pinzas varias y una de esas jeringas antiguas de metal para el lavado de los tapones óticos, entre otras cosas. Lo único que se podía echar en falta era un aparato de electrocardiogramas y un carro de urgencias con medicación y desfibrilador. Sobre la mesa de oficina se encontraba el material necesario para el médico que visitaba una vez a la semana a la comunidad y un viejo vademécum que él mismo había donado a los frailes.
El cuarto en el cual dormía el hermano enfermero, como he explicado comunicado con el botiquín, estaba austeramente amueblado. En apenas diez metros cuadrados se distribuían su cama, un armario en el cual guardaba su ropa, una mesa escritorio y unos estantes empotrados en la pared, en los que se podían ver viejos libros ya desfasados de anatomía, fisiología, patología, primeros
auxilios y un viejo diccionario médico, todos ellos cubiertos por un velo de polvo que invitaba a soplar sobre ellos y admirar su contenido, como mil veces había visto en las películas.
Cuando yo lo conocí, pude ver en sus ojos un atisbo de esperanza: me habían contratado para ser su ayudante. La situación no era muy difícil de explicar ya que el hermano enfermero estaba ya para ser cuidado y no para cuidar como había hecho toda su vida. Tenía miedo de hacer las cosas mal, lo cual indicaba su gran responsabilidad; ya no ponía medicación parenteral (su pulso era tembloroso y él lo sabía); era incapaz de sondar a un paciente por no saber qué hacer en caso de complicaciones, etc. Sus conocimientos eran fruto de la experiencia y ya estaban desfasados. Necesitaba la “ayuda” de un profesional titulado.
El cargo de hermano enfermero de la comunidad era un cargo que se le había impuesto, un cargo por el cual no cobraba honorario, aunque la comunidad lo sustentaba. Un cargo que desempeñó con gran responsabilidad y vocación.
Para su comunidad, y para mí, siempre será el hermano enfermero. El enfermero de la comunidad. Mi más cariñoso recuerdo para él.
Fuente: González Cordeu A. Su vida al cuidado de los enfermos. Metas de Enferm feb 2012; 15(1): 77-78