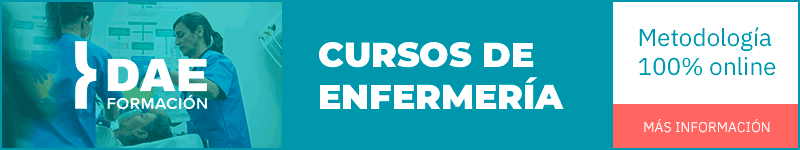Llueve y hace frío. Lo siento en la espalda porque la ventana y la puerta de mi consulta están abiertas para asegurar una buena ventilación. Miro por la ventana mientras me coloco el auricular telefónico encima de la goma de la mascarilla. Voy a hacer mi llamada número trece de la mañana de seguimiento a pacientes Covid.

Nunca he creído en supersticiones, pero resulta que la mujer con la que hablo me comenta que ha empezado con dolor costal, de nuevo fiebre de 38 ºC y dificultad respiratoria. Es María, está aislada en su habitación y tiene un hijo dependiente que no está infectado. Situación complicada de resolver, pero en peores bretes me han puesto. Ayer mismo hice un curso intensivo de urdú, lengua nacional de Paquistán, intentando hacer un rastreo de los contactos estrechos del señor Abdealaui Choui, frutero muy conocido en el pueblo con más de seis familiares directos a su cargo. Agradecí al cielo que solo tengan un apellido.
Vuelvo a mirar por la ventana antes de presentarme en la sala de urgencias donde me esperan desde las once. Me gusta esa sala. Entre los electros rutinarios, las pequeñas heridas a suturar y las extracciones de tapones, siempre se cuela algún pequeño susto en forma de síncope o cólico nefrítico que me mantiene alerta y en tensión.
Las grandes urgencias no nos visitan con frecuencia. Atención Primaria cumple otra función que a mí siempre me ha parecido infinitamente más interesante. Somos la primera línea de la Sanidad Pública, el motor de la prevención de la enfermedad y promoción de la salud. ¡Pensar que hace nada estábamos inmersos en una preciosa iniciativa de promoción de hábitos saludables en colaboración con el ayuntamiento! Iba dirigida a los adolescentes. Madre mía, cómo han cambiado las cosas.
Recorro por enésima vez el largo y silencioso pasillo lleno de cartelería informativa sobre coronavirus. La desolada sala de espera, repleta de sillas blancas habitualmente ocupadas por bulliciosos pacientes deseosos de hablar de sus dolencias, me recuerda con tristeza la de tiempo que llevo sin tener que llamar la atención a nadie por el excesivo volumen de su conversación.
Las gotas de lluvia van resbalando perezosas y emborronan las cristaleras, pero consigo distinguir la sonrisa de mi compañera Cristina detrás de esa pantalla de protección que le queda demasiado grande, igual que la bata desechable. Está claro que los EPI no se diseñaron pensando en enfermeras diminutas de pelo rubio indomable y cuarenta kilos de peso. Cristina lleva horas en la caseta blanca de obra que utilizamos para la realización de pruebas PCR. Me quedo pensando un momento, oyendo cómo las gotas repiquetean en el tejado metálico del contenedor-caseta mientras la gente aguarda su turno resguardada bajo el paraguas. A estas alturas de la película (que ha resultado de terror, por cierto), todo el mundo conoce al dedillo términos como PCR, test de antígenos, serología covid, contacto estrecho, rastreadores, transmisión comunitaria o estado de alarma.
Sin embargo, me resulta triste comprobar que otros, como responsabilidad, respeto, paciencia, educación o empatía, parecen haber desaparecido de nuestro día a día. ¿No se supone que son valores inherentes al ser humano?
Ayer perdí la fe en la humanidad, me suele pasar a menudo últimamente. Mi compañera Lola desechó ocho hisopos intentando hacerle una prueba de detección COVID a una chica de 14 años. Pataleaba y chillaba como “la niña del exorcista” ante la mirada impasible de una madre ausente. Con infinita paciencia se le dio su tiempo y todo tipo de explicaciones tranquilizadoras, a lo que la criatura respondió con más pataleos y la contundente afirmación de “a mi qué me importa cuánta gente ha muerto”.
Otro ejemplo de que estamos condenados al fracaso. Vivo en el pueblo donde trabajo y, por tanto, suelo ver a mis pacientes en el centro de salud y en la calle. Hasta ahora me resultaba agradable saludar a Paco, “mi bronquítico crónico” al que pillo de todas todas con el cigarrillo en la boca; o a Marga, con diabetes y sobrepeso comiendo bollos suizos en la cafetería que está en enfrente del centro de salud.
Pero lo que más me enerva es encontrarme a pacientes positivos en COVID (a los que reconozco porque he sido yo la que les ha hecho el test ese mismo día) paseándose en la calle y dando la explicación tan coherente de “hombre, yo me encuentro bien, cómo voy a estar en casa encerrado”. Si las miradas matasen supongo que unos cuantos ya estarían fulminados.
Afortunadamente, mi capacidad de recuperar la fe es de momento ilimitada. Me vale con un guiño de mi paciente Antonio diciendo que confía ciegamente en mí y en mis “superhabilidades curatorias de úlceras”. También me vuelve creyente mi compañera Elena con sus órdenes cariñosas tipo “hago yo este domicilio que tú estás hasta arriba” o “vete ahora mismo a comer algo que estás en el chasis”. Pero por quien me quito el sombrero es por mis estupendas hijas que tienen las manitas irritadas de tanto lavarlas y llevan la mascarilla como si hubieran nacido con ella.
Ayer fue uno de esos días buenos en los que no me avergüenza pertenecer a la raza humana.
Tuvimos reunión en el centro como todos los días y había un ambiente sano y relajado porque las cifras de contagios son mejores que en semanas anteriores y la sensación de tener la situación bajo control aumenta. Estoy segura de que ninguno de nosotros bajará la guardia, dejará su trabajo sin hacer o se arrepentirá nunca de ser enfermera, médico, auxiliar, etc.
Por otro lado, y como guinda del pastel, le di a Luis Miguel, de 87 años, la estupenda noticia de que ya puede salir a la calle con su perro Lugo. El coronavirus lo ha tratado con indulgencia (apenas un par de días con tos seca y mialgia leve) y ha recuperado toda su energía. Se me ha emocionado al otro lado de la línea y ya sé que lo primero que tiene en mente es aparecer con una bolsa repleta de hermosos tomates de su huerta en el centro de salud. Es curioso este puñetero bicho que tan diferente se comporta en cada cuerpo que invade. A veces arrasador como Atila, a veces suave como una pluma.
Llueve ahora con más fuerza. Justo hace un mes que me incorporé a trabajar después de sobrevivir a ese camión cisterna que me pasó por encima llamado coronavirus. En mi memoria, a fuego grabadas, quedan las horas que pasé encerrada en mi habitación viendo llover como hoy, mientras el dolor de cabeza me martilleaba las sienes y el cansancio extremo me acompañaba las 24 horas.
No tengo afortunadamente aparentes secuelas físicas, pero cicatrices mentales unas cuantas sí han quedado. Pero, curiosamente, esas marcas en el alma, como yo las llamo, me han sentado bien. Tengo una paciencia infinita y vivo cada día como un reto. Saboreo la comida con calma y deleite (es lo que tiene haber padecido anosmia y la ageusia), busco siempre el lado amable del mundo (me lleva tiempo encontrarlo, todo hay que decirlo) y, sorprendentemente, disfruto hasta cuando llueve y hace frío.
Ávila Seco E. Llueve y hace frío. Metas Enferm may 2021; 24(4):79-80
Publica tu relato en Metas de Enfermería
¿Te gusta escribir y tienes alguna experiencia que quieras compartir relacionada con la profesión? Ahora cuentas con ver publicadas tus vivencias en la revista Metas de Enfermería. Si has vivido una historia interesante, personal o cercana relativa a la práctica enfermera, puedes plasmarla en un texto que tenga entre 1.200 y 1.400 palabras. Las normas de publicación de la revista pueden consultarse a través del siguiente enlace.