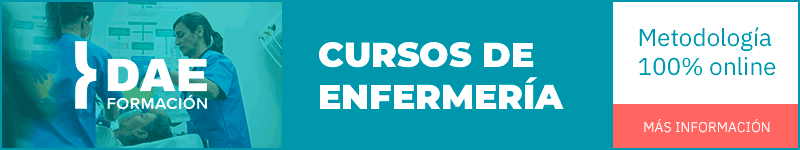El pasado mes de junio se han cumplido 25 años desde que terminé la carrera de Enfermería. Mi vida profesional la he desarrollado, casi siempre, en hospitalización, aunque los últimos años he trabajado en consultas externas, añorando mucho “mi planta”, pero la vida nunca es exactamente como soñamos. Son muchos los momentos buenos que me ha dado esta profesión, aunque también he pasado momentos malos: de agobios, de querer llegar y no poder, de cansancio, de enfermedad, etc. He visto la profesión desde varias perspectivas, desde un lado y otro de la cama: como enfermera, paciente y cuidadora. Y si algo tengo claro es que se puede ser enfermera en todos los sitios, en todos los lugares y a todas horas.

Este último año, debido a la pandemia, todo se ha vuelto diferente. La crisis sanitaria, unida a mi situación personal, ha hecho que muchas dudas invadiesen mi cabeza; que me replantease mi vida y mi profesión. Pero soy enfermera, nací siendo enfermera y ninguna profesión me haría más feliz, por lo que volvería a serlo, pues siempre fue y será mi gran vocación.
Desde muy pequeña quería ser enfermera. Vivía en un pequeño pueblo de apenas 150 habitantes, donde todos nos conocíamos. Después de salir del colegio, las niñas y los niños nos reuníamos para jugar, correteábamos libres por el pueblo e inventábamos mil aventuras. Entonces no teníamos parques infantiles, pero construíamos columpios, jugábamos al fútbol en una portería hecha con dos piedras, aunque tropezábamos con los baches del terreno, o hacíamos un tirachinas con un palo y una goma. Eso sí, cuando la campana sonaba, dejábamos todo, con cierto enfado, y nos íbamos al rosario, no sin antes preparar alguna trastada al cura entre risas inocentes. Y después, a correr otra vez libres hasta al atardecer que volvíamos a casa, con la ropa manchada y una sonrisa en la cara.
Muchas tardes mi hermano y yo jugábamos en la explanada de enfrente de mi casa, el alto de la iglesia lo llamamos, por estar delante de esta y en lo más alto del pueblo. Mientras mi hermano se dedicaba a jugar con pequeñas piedras que decía que eran sus vacas, yo me dedicaba a curar los dolores de mi vieja muñeca o a vendar un árbol que se acababa de romper una pierna. Junto a nosotros, el cura del pueblo, una persona de cara redonda y amable, un poco despistado, que cada tarde paseaba por la explanada acompañado de algún feligrés con el que hablaba del tiempo, del fútbol o de los problemas cotidianos del día a día. Curiosamente no le hacía mucha gracia que yo quisiera ser enfermera, intentaba convencerme para ser maestra, provocando en mí un gran enfando, porque yo quería Ser Enfermera.
Una tarde, mientras hablaba con el familiar de un vecino del pueblo que estaba pasando unos días de vacaciones, se acercó a mí y le comentó: “mira, va a ser maestrilla”. Con gran enfado me levanté, con mi muñeca en la mano, y le dije que no, que yo iba a ser enfermera. El amigo rió alegremente a la vez que el cura le intentaba explicar que no había manera de hacerme cambiar de opinión. “Déjala, nos vendrá bien para nuestras últimas fiebres”, le dijo. “Tienes razón”, contestó el cura, y desde entonces nunca volvió a decirme nada de ser maestra, de vez en cuando me decía aprende bien para que me cuides en mis últimas fiebres.
Los años pasaron, el pueblo se fue quedando poco a poco casi sin gente, el cura se hizo mayor y se fue a una residencia. Yo, como muchos de mis amigos, me fui del pueblo buscando un futuro mejor. Largos años de estudio, mientras nuestros padres trabajaban para que nada nos faltase y pagarnos los estudios. Con gran esfuerzo comencé la carrera de Enfermería y desde el primer momento supe que no me había equivocado, que era lo que siempre soñé. Terminé mi carrera y me gradué acompañada de mis orgullosos padres. Pronto comencé a trabajar. Primero en Atención Primaria, luego en una residencia de pacientes psiquiátricos y posteriormente en una residencia de ancianos. No me faltó el trabajo. Pasados unos años volví al Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, donde me había formado. Me hicieron un contrato con media jornada, luego una interinidad y, tras duros meses de estudio y dos exámenes, conseguí mi plaza en propiedad.
Una noche, cuando yo trabajaba de interina, curiosamente en la misma planta donde empecé mis prácticas, al recibir el cambio de turno mi compañera me contó que uno de los pacientes estaba muy malito, iba a fallecer en breve, estaba con fiebre y muy desorientado. Miré el nombre, Genovevo; con ese nombre no podía ser otro más que el cura de mi pueblo.
Me acerqué a su habitación y, efectivamente, era el cura de mi pueblo, estaba buscando su coche, no recordaba dónde lo había dejado: “en las eras don Geno, donde siempre”, le dije mientras le conectaba el suero con paracetamol; su mirada perdida se quedó fija en mí, la expresión de su cara cambió, apareció una débil sonrisa, parecía recuperar su tranquilidad de siempre: “sí, es verdad”, me contestó, su mirada y la mía se encontraron con ternura, una leve sonrisa apareció en mi cara y por un momento volví a mi infancia, a mi pequeño pueblo, al alto de la iglesia, a los momentos antes de entrar al rosario, cuando correteando con mis amigos estábamos esperando a que el cura despistado nos preguntase por su coche, un R4 azul, que siempre aparcaba en las eras del pueblo y luego no recordaba dónde lo había dejado, o eso era lo que nosotros creíamos.
El paracetamol hizo su efecto, le cedió la fiebre y descansó tranquilo toda la noche, tan solo precisó sus cambios posturales. Al finalizar mi turno entré a despedirme, estaba tranquilo. Con su cara llena de paz.
Me fui a casa a descansar, pero a media mañana mi madre me llamó por teléfono para decirme que había fallecido don Geno. Ella no sabía que yo había estado atendiéndole en sus últimas fiebres.
Los años han pasado y he decidido hacer caso a mi cura de la infancia, he decidido ser maestrilla, pero maestrilla de enfermeras y enfermeros, siendo profesora asociada de prácticas clínicas, intentando transmitir mi amor por la profesión y por los pacientes. No puedo evitar emocionarme cuando veo a las y los estudiantes de primero empezar sus prácticas, con su cara de ilusión, sus nervios, su uniforme perfectamente planchado y sus zuecos nuevos. Viéndolos es imposible no ver la imagen de mi madre planchando mi primer uniforme, uniforme que ahora sirve de disfraz de enfermero de mi hijo. Tampoco puedo evitar estar a su lado cuando fallece su primer paciente, ese que nunca olvidas, que se queda grabado en tu mente, recordándote la otra cara de la vida.
Verlos crecer y madurar como personas y enfermeras o enfermeros me llena de ilusión. Transmitirles mi pasión por la Enfermería y mi empatía hacia el paciente es mi objetivo diario.
Ahora la vida nos ha puesto a prueba, la soledad se ha convertido en el acompañante de muchos pacientes, soledad solo rota por los profesionales sanitarios que siempre estaremos cuidándoles, que tomaremos sus manos y daremos paz con nuestros ojos, ojos sanitarios que ven donde nadie puede ver, en el alma de los que sufren al otro lado de la cama y necesitan más que nunca que alguien les preste apoyo, físico y psíquico. Y allí estará siempre, siempre, una o un profesional de la Enfermería, una enfermera dispuesta a cuidarles.
Autora: Eva María Hernández Martín