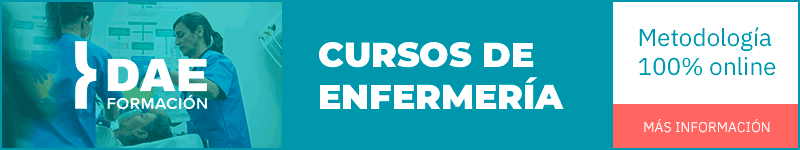Durante seis semanas he prestado mis servicios en el Cottolengo del Padre Alegre. Para dar comienzo a la crónica de esta rotación psicosocial me gustaría hacer una sincera confesión: cuando elegí este centro apenas sabía nada de él, mucho menos a qué me vería enfrentada una vez entre sus paredes, siendo, o tratando de ser al menos, una más. Lo cierto es que ha sido una experiencia intensa en todo momento, contradictoria por instantes y amargamente reveladora con frecuencia.

El primero de mis días allí fui amable y cercanamente recibida por la encargada de supervisar mis actividades.
Esta mujer, joven y de continua sonrisa en el rostro, me puso al día del espíritu del centro, así como del tipo de labores que yo debería llevar a cabo en el mismo. Hablamos tranquila y distendidamente. Al ser preguntada por qué elegí este centro y no otro más agradable, le respondí que lo único que sabía sobre Cottolengo era lo que me había dicho un compañero y amigo: que este era un lugar al que debía irse, pues ayuda a calibrar la mirada con la que nos enfrentamos en el día a día. La Hermana sonrió una vez más y dijo que esperaba que al irme de ese lugar lo hiciera con el mismo pensamiento con el que mi amigo me ayudó a acercarme a él.
Una vez terminada nuestra primera conversación fui llevada a una habitación en la que me quedé a solas para que, como se me dijo, con calma pudiera ver una película que narraba la vida y obra del Padre Alegre, su conmoción ante el olvidado sufrimiento de tantos desamparados en su propia ciudad y su inquebrantable vocación de combatir tan desgarrador escenario. La película, emotiva, mostraba a los pacientes, trabajadores, voluntarios y Hermanas con los que minutos más tarde habría de entrar en contacto. Lo que sentí, he de decirlo sinceramente, fue pena, tristeza y una forzada resignación ante la irremediable situación de las personas que en la película salían, víctimas de enfermedades incurables, muchos de ellos severamente incapacitados, y acentuado su contexto por la imposibilidad personal y familiar de hacer frente a los numerosos gastos económicos y el desgaste emocional que todo ello conlleva.
Pero más allá del ambiente desesperanzado que esperaba encontrarme, lo que viví una vez conocí a los enfermos y a sus cuidadores fue significativamente diferente e, incluso, si no alegre, sí al menos esperanzador. Antes de comenzar a escribir sobre sensaciones, emociones y lecciones que allí recibí, me gustaría diferenciarlas según los maestros que me las impartieron: unos, los diversos tipos de voluntarios con los que allí conviví; otros, los propios pacientes y las Hermanas. Me sorprendió especialmente el flujo constante de voluntarios, así como las diferentes edades de estos. No solo había personas mayores, muchas rozando la vejez, desgastadas por la vida, poseedoras de una devota fe religiosa de la que hacían gala y sobre la que hablaban con toda naturalidad y pasión, sino también gente joven, estudiantes como yo o trabajadores, muchos de mi edad, pero también más jóvenes. Escuchando sus historias, reflexiones e incluso sus meditabundos silencios, podía extraer (o al menos eso creía yo lograr) los motivos que los habían llevado hasta allí.
Todos eran, en definitiva, buenas personas. Una clase de personas que siempre me ha fascinado y extrañado. Tal vez porque yo no me considero una de ellas. Soy incapaz de sonreír como vi hacerlo a estas personas, de hablar tanto y tan alegremente como ellos lo hacían, de interactuar y estar disponible para el otro con la facilidad y generosidad que en ellas advertí. La bondad conmueve, más aún en los lugares en los que solo parece haber cabida para la tristeza y el abatimiento. Yo siempre he sido de las personas que, antes de buscar razones para reír, ya ha encontrado excusas para llorar.
En esta primera clase de maestros debo destacar a una chica de 16 años que, lejos de lo que yo tenía tomado por habitual en las chicas de su edad, decidió, por voluntad propia, pasar allí la tarde de un viernes. Juntas ayudamos en la cocina pelando patatas, fruta, descargando y lavando otros alimentos, riendo, y, en definitiva, aprendiendo el uno del otro. Esta maestra puso de relieve mi ingenuidad acerca del mundo actual, ya que, si bien es cierto que este es un lugar un tanto lúgubre, sí hay en él una enorme cantidad de personas que, como esta muchacha, invierte su tiempo libre en regalárselo a otros. Como después me aseguraron otros voluntarios habituales, y también las Hermanas a las que pregunté, es frecuente que gente joven acuda a echar una mano: desde familias enteras hasta estudiantes de intercambio para quienes el idioma no supone un impedimento a la hora de expresarse. He de reconocer que el trabajo que se me imponía los viernes en la cocina, más habitual de lo que me hubiera gustado pues entendía que no se relacionaba con mis estudios, no me agradaba excesivamente y era muy pesado, pero mi juventud y capacidad física (en comparación con voluntarios de edad superior) me señalaban como la indicada para llevar a cabo una y otra vez cierto tipo de tareas, muchas de ellas sin el consuelo y atractivo de la interacción con otras personas. Pero aprendí que alguien tiene que hacer ciertos tipos de trabajo, y yo estaba allí.
En cuanto a mis otros maestros, los pacientes y los trabajadores que de ellos se ocupaban y también las Hermanas, tengo mucho que decir. Tanto que no podré escribirlo aquí todo y, por lo tanto, me resigno a callar más de lo que reflejaré. Desde el primer momento fui asignada a la cuarta planta, piso de la casa en la que residían posiblemente los pacientes más delicados: niños y adolescentes, la mayoría aquejados de parálisis cerebral, así como otros, víctimas de distintos síndromes cursantes con discapacidad mental, como aquellos nacidos sanos en su día, pero devastados por las consecuencias irreversibles de meningitis no curadas a tiempo.
El escenario, es de obligada necesidad describirlo, era desgarrador e, incluso, desesperanzador. Los niños lloraban, gritaban, se agitaban sin tregua en busca de un consuelo imposible de hacerles llegar, tal vez porque solo tuvieran sed. Imposible saberlo. Pero, aun así, este lugar no estaba vacío de alegría, música y sonrisas. Las Hermanas y los voluntarios que allí iban para ayudar llenaban las habitaciones de un amor maternal sin límites ni condiciones que los pacientes, podías verlo en sus miradas o reflejado en una sonrisa espontánea, sentían y devolvían.
Fueron varias las lecciones que recibí en mi deambular y ayudar por los pasillos y habitaciones de Cottolengo, como las palabras que un niño de 12 años me confesó, tras venir el día de la fiesta de la Mercé con sus padres a visitar a su hermano pequeño, enfermo incurable y ciego: “A veces siento vergüenza de ser feliz”. Palabras tristes y reflexivas que dan buena cuenta del inevitable conflicto interior que uno sufre al enfrentarse al dolor ajeno y sin embargo tan cercano.
O la muchacha de 17 años, residente de la segunda planta, aquejada de discapacidad mental, a la que una vez descubrí en un baño, sola, sonriente, maquillándose con las pinturas que sacó del bolso que cogió furtivamente a una de las voluntarias cuando esta no miraba. La ayudé a lavarse la cara, sin decírselo a nadie, mientras ella no dejaba de sonreírme y abrazarse a mí.
O también la tarde que saqué a un grupo de niños a pasear por el jardín, y uno, rezagado a propósito, recogió una paloma muerta del suelo y la acariciaba con ternura y delicadeza, lamentándose de que esta ya no pudiera volar. O los residentes adultos, cada uno aquejado de diferentes males, a los que veía pasear solos o en grupo por los pasillos, escuchando radios que no funcionaban o jugando a juegos de cartas de reglas inventadas e improvisadas según el discurrir de las partidas.
Pero todos ellos sonreían, tenían un lugar en el que vivir, un hogar y una razón para seguir haciéndolo, inmunes a la tristeza y nostalgia de una vida mejor que yo no podía evitar presentir bajo su paisaje cotidiano. Tal vez, de igual modo que la belleza está en los ojos del que mira, la tristeza solo palpite en las lágrimas de quien se empeña en derramarlas.
Por todo esto, cuando al término de mi estancia la Hermana Claudia me preguntó si me iba de allí con la misma máxima con la que había llegado, yo le respondí que no, que no creía ya que Cottolengo fuese un lugar al que debiera irse al menos una vez en la vida, sino uno al que necesariamente se ha de volver incluso a menudo. Cottolengo ya no era para mí un lugar, como me había dicho mi amigo, que ayudara a calibrar la mirada con la que vemos pasar el día a día de nuestras vidas, sino uno de importancia todavía mayor: uno que inevitablemente enseña a no volverla hacia otro lado. Esto, por supuesto, siempre y cuando nuestros ojos estén a la altura moral de lo que es puesto ante ellos.
Autores:
Anna Galicia-García
Karla Alexis Caballero-Bello
Natanael Antonio Domínguez-Osorio